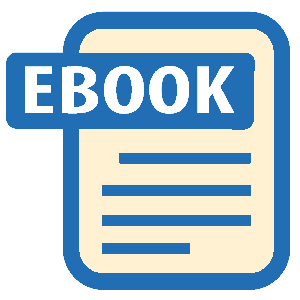Pedagogía del oprimido (10 page)
Es por esto mismo por lo que pueden considerar –lógicamente, desde su punto de vista– como un absurdo «la violencia propia de una huelga de trabajadores y exigir simultáneamente al Estado que utilice la violencia a fin de acabar con la huelga.»
[42]
La educación como práctica de la dominación que hemos venido criticando, al mantener la ingenuidad de los educandos, lo que pretende, dentro de su marco ideológico, es indoctrinarlos en el sentido de su acomodación al mundo de la opresión.
Al denunciarla, no esperamos que las élites dominadoras renuncien a su práctica. Esperarlo así sería una ingenuidad de nuestra parte.
Nuestro objetivo es llamar la atención de los verdaderos humanistas sobre el hecho de que ellos no pueden, en la búsqueda de la liberación, utilizar la concepción «bancaria» so pena de contradecirse en su búsqueda. Asimismo, no puede dicha concepción transformarse en el legado de la sociedad opresora a la sociedad revolucionaria.
La sociedad revolucionaria que mantenga la práctica de la educación «bancaria», se equivocó en este mantener, o se dejó «tocar» por la desconfianza y por la falta de fe en los hombres. En cualquiera de las hipótesis, estará amenazada por el espectro de la reacción.
Desgraciadamente, parece que no siempre están convencidos de esto aquellos que se inquietan por la causa de la liberación. Es que, envueltos por el clima generador de la concepción «bancaria» y sufriendo su influencia, no llegan a percibir tamo su significado como su fuerza deshumanizadora. Paradójicamente, entonces usan el mismo instrumento alienador, en un esfuerzo que pretende ser liberador. E incluso, existen los que, usando el mismo instrumento alienador, llaman ingenuos o soñadores, si no reaccionarios, a quienes difieren de esta práctica.
Lo que nos parece indiscutible es que si pretendemos la liberación de los hombres, no podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación. La liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo.
Dado que no podemos aceptar la concepción mecánica de la conciencia, que la ve como algo vacío que debe ser llenado, factor que aparece además como uno de los fundamentos implícitos en la visión bancaria criticada, tampoco podemos aceptar el hecho de que la acción liberadora utilice de ]as mismas armas de la dominación, vale decir, las de la propaganda, los marbetes, los «depósitos».
La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres «vacíos» a quien el mundo «llena» con contenidos; no puede basarse en una conciencia espacializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como «cuerpos conscientes» y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. No puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la problematización de los hombres en sus relaciones con el mundo.
Al contrario de la concepción «bancaria», la educación problematizadora, respondiendo a la esencia del ser de la conciencia, que es su intencionalidad, niega los comunicados y da existencia a la comunicación. Se identifica con lo propio de la condena que es ser, siempre, conciencia de, no sólo cuando se intenciona hacia objetos, sino también cuando se vuelve sobre si misma, en lo que Jaspers denomina «escisión».
[43]
Escisión en la que la conciencia es conciencia de la conciencia.
En este sentido, la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir o de trasmitir «conocimientos» y valores a los educandos, meros pacientes, como lo hace la educación «bancaria», sino ser un acto cognoscente. Como situación gnoseológica, en la cual el objeto cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de sujetos cognoscentes —educador, por un lado; educandos, por otro—, la educación problematizadora antepone, desde luego, la exigencia de la superación de la contradicción educador-educandos. Sin ésta no es posible la relación dialógica, indispensable a la cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes, en torno del mismo objeto cognoscible.
El antagonismo entre las dos concepciones, la «bancaria», que sirve a la dominación, y la problematizadora, que sirve a la liberación, surge precisamente ahí. Mientras la primera, necesariamente, mantiene la contradicción educador-educandos, la segunda realiza la superación.
Con el fin de mantener la contradicción, la concepción «bancaria» niega la dialogicidad como esencia de la educación y se hace antidialógica; la educación problematizadora —situación gnoseológica— a fin de realizar la superación afirma la dialogicidad y se hace dialógica.
En verdad, no sería posible llevar a cabo la educación problematizadora, que rompe con los esquemas verticales característicos de la educación bancaria, ni realizarse como práctica de la libertad sin superar la contradicción entre el educador y los educandos. Como tampoco sería posible realizarla al margen del diálogo.
A través de éste se opera la superación de la que resulta un nuevo término: no ya educador del educando; no ya educando del educador, sino educador-educando con educando-educador.
De este modo, el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual «los argumentos de la autoridad» ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad, requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas.
Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador. Mediadores son los objetos cognoscibles que, en la práctica «bancaria», pertenecen al educador, quien los describe o los deposita en los pasivos educandos.
Dicha práctica, dicotomizando todo, distingue, en la acción del educador, dos momentos. El primero es aquel en el cual éste, en su biblioteca o en su laboratorio, ejerce un acto cognoscente frente al objeto cognoscible, en tanto se prepara para su clase. El segundo es aquel en el cual, frente a los educandos, narra o diserta con respecto al objeto sobre el cual ejerce su acto cognoscente.
El papel que a éstos les corresponde, tal como señalamos en páginas anteriores, es sólo el de archivar la narración o los depósitos que les hace el educador. De este modo, en nombre de la «preservación de la cultura y del conocimiento», no existe ni conocimiento ni cultura verdaderos.
No puede haber conocimiento pues los educandos no son llamados a conocer sino a memorizar el contenido narrado por el educador. No realizan ningún acto cognoscitivo, una vez que el objeto que debiera ser puesto como incidencia de su acto cognoscente es posesión del educador y no mediador de la reflexión crítica de ambos.
Por el contrario, la práctica problematizadora no distingue estos momentos en el quehacer del educador-educando. No es sujeto cognoscente en uno de sus momentos y sujeto
narrador
del contenido conocido en otro. Es siempre un sujeto cognoscente, tanto cuando se prepara como cuando se encuentra dialógicamente con los educandos.
El objeto cognoscible, del cual el educador bancario se apropia, deja de ser para él una propiedad suya para transformarse en la incidencia de su reflexión y de la de los educandos.
De este modo el educador problematizador rehace constantemente su acto cognoscente en la cognoscibilidad de los educandos. Estos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico.
En la medida en que el educador presenta a los educandos el contenido, cualquiera que sea, como objeto de su admiración, del estudio que debe realizarse, «readmira» la «admiración» que hiciera con anterioridad en la «admiración» que de él hacen los educandos.
Por el mismo hecho de constituirse esta práctica educativa en una situación gnoseológica, el papel del educador problematizador es el de proporcionar, conjuntamente con los educandos, las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel de la «doxa» por el conocimiento verdadero, el que se da al nivel del «logos».
Es así como, mientras la práctica «bancaria», como recalcamos, implica una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. La primera pretende mantener la inmersión; la segunda, por el contrario, busca la emersión de las conciencias, de la que resulta su inserción critica en la realidad.
Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente desafiados. Tanto más desafiados cuanto más obligados se vean a responder al desafío. Desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo. Sin embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema en sus conexiones con otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la comprensión resultante tiende a tornarse crecientemente crítica y, por esto, cada vez más desalienada.
A través de ella, que provoca nuevas comprensiones de nuevos desafíos, que van surgiendo en el proceso de respuesta, se van reconociendo más y más como compromiso. Es así como se da el reconocimiento que compromete.
La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres.
La reflexión que propone, por ser auténtica, no es sobre este hombre abstracción, ni sobre este mundo sin hombre, sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo. Relaciones en las que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No existe conciencia antes y mundo después y viceversa.
«La conciencia y el mundo —señala Sartre— se dan al mismo tiempo: exterior por esencia a la conciencia, el mundo es, por esencia, relativo a ella.»
[44]
Es por esto por lo que, en cierta oportunidad, en uno de los «círculos de cultura» del trabajo que se realiza en Chile, un campesino, a quien la concepción bancaria clasificaría como «ignorante absoluto», mientras discutía a través de una «codificación» el concepto antropológico de cultura, declaró,: «Descubro ahora que no hay mundo sin hombre». Y cuando el educador le dijo: «Admitamos, absurdamente, que murieran todos los hombres del mundo y quedase la tierra, quedasen los árboles, los pájaros, los animales, los ríos, el mar, las estrellas, ¿no seria todo esto mundo..» «No —respondió enfático—, faltaría quien dijese: Esto es mundo». El campesino quiso decir, exactamente, que faltaría la conciencia del mundo que implica, necesariamente, el mundo de la conciencia.
En verdad, no existe un
yo
que se constituye sin un
no-yo
. A su vez, el
no-yo
constituyente del
yo
se constituye en la constitución del
yo
constituido. De esta forma, el mundo constituyente de la conciencia se transforma en mundo de la conciencia, un objetivo suyo percibido, el cual le da intención. De ahí la afirmación de Sartre, citada con anterioridad, «conciencia y mundo se dan al mismo tiempo».
En la medida en que los hombres van aumentando el campo de su percepción, reflexionando simultáneamente sobre sí y sobre el mundo, van dirigiendo, también, su «mirada» a «percibidos» que, aunque presentes en lo que Husserl denomina «visiones de fondo».
[45]
hasta entonces no se destacaban, «no estaban puestos por sí».
De este modo, en sus «visiones de fondo», van destacando «percibidos» y volcando sobre ellos su reflexión.
Lo que antes existía como objetividad, pero no era percibido en sus implicaciones más profundas y, a veces, ni siquiera era percibido, se «destaca» y asume el carácter de problema y, por lo tanto, de desafió.
A partir de este momento, el «percibido destacado» ya es objeto de la «admiración» de los hombres y, como tal, de su acción y de su conocimiento.
Mientras en la concepción «bancaria» —permítasenos la insistente repetición— el educador va «llenando» a los educandos de falso saber que son los contenidos impuestos, en la práctica problematizadora los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta no ya como una realidad estática sino como una realidad en transformación, en proceso.
La tendencia, entonces, tanto del educador-educando como de los educandos-educadores es la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción. Pensarse a sí mismos y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la acción.
La educación problematizadora se hace, así, un esfuerzo permanente a través del cual los hombres van percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo, en el que y con el que están.
Si, de hecho, no es posible entenderlos fuera de sus relaciones dialécticas con el mundo, si éstas existen, independientemente de si las perciben o no, o independientemente de cómo las perciben, es verdadero también que su forma de actuar, cualquiera que sea, es, en gran parte, en función de la forma como se perciben en el mundo.
Una vez más se vuelven antagónicas las dos concepciones y las dos prácticas que estamos analizando. La «bancaria», por razones obvias, insiste en mantener ocultas ciertas razones que explican la manera como están siendo los hombres en el mundo y, para esto, mitifican la realidad. La problematizadora, comprometida con la liberación, se empeña en la desmitificación. Por ello, la primera niega el diálogo en tanto que la segunda tiene en él la relación indispensable con el acto cognoscente, descubridor de la realidad.
La primera es «asistencial», la segunda es crítica; la primera, en la medida en que sirve a la dominación, inhibe el acto creador y, aunque no puede matar la intencionalidad de la conciencia como un desprenderse hacia el mundo, la «domestica» negando a los hombres en su vocación ontológica e histórica de humanizarse. La segunda, en la medida en que sirve a la liberación, se asienta en el acto creador y estimula la reflexión y la acción verdaderas de los hombres sobre la realidad, responde a su vocación como seres que no pueden autenticarse al margen de la búsqueda y de la transformación creadora.